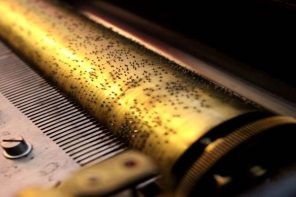Solo conozco Londres de noche. Es una rareza en mi pasaporte de viaje, una salpicadura inconfundible que resiste orgullosa y me distingue de la mitad de la población mundial que la ha visitado, y de la otra mitad que jamás ha puesto allí sus pies. A veces me planteo si el destino no estará alargando a propósito esta efímera anomalía, retrasando una muerte anunciada a gritos por las ofertas de vuelos a diez euros a la ciudad del té.
Llegué a Victoria Station de madrugada con la cazadora aún húmeda por la lluvia de Gales. A las siete salía mi vuelo de Stansted. Seis horas para coger un autobús y dar una cabezada indigna en la sala de embarque. Tiempo de sobra para echar un vistazo al menos a uno de esos pasos de cebra que indican al continental de dónde viene el peligro.
Al salir de la estación, el viento húmedo de noviembre me golpeó la cara y un silencio frío me envolvió. Con las manos en los bolsillos empecé a caminar, y al tercer paso ya había decidido que las diabólicas butacas del aeropuerto podían esperar. Sin la menor idea de hacia dónde me dirigía, en una ciudad vacía, con 15 libras en el bolsillo y ni un triste plano al que agarrarme, mis pisadas resonantes empezaron a desobedecerme.
Sin la menor idea de hacia dónde me dirigía, en una ciudad vacía, con 15 libras en el bolsillo y ni un triste plano al que agarrarme…
En las siguientes horas, desfilaron ante mis ojos de la forma más casual Piccadilly, el Palacio de Buckingham, el Támesis, Westminster, Hyde Park. Toparme con estos iconos cuando menos lo esperaba se convirtió en una de las mejores experiencias turísticas que he vivido. Sin guías, sin circuitos y, sobre todo, sin gente. Londres y yo a solas en nuestra única noche salvaje hasta la fecha.
Es difícil sentirse un explorador en el corazón de la ciudad más grande de Europa. Y como casi siempre sucede cuando estás receptivo y con los ojos y el alma abiertos, aquella aventura me trajo otro regalo.
No recuerdo en qué punto del recorrido me adentré en mi mundo literario. Sí sé que de pronto, la niebla del Támesis dejaba entrever las farolas amarillentas en esos puentes por los que se escapaba la juventud de Dorian Gray. El ritmo de mis pasos se acompasaba con la huida violenta del Hyde de Stevenson. Y sobre todo Sherlock Holmes. En cada portal, en cada verja, en cada adoquín mojado estaba la huella del personaje que mejor se movía en el Londres victoriano, cuyas aventuras recreaban una atmósfera que me había imaginado miles de veces antes y de la que yo ahora formaba parte.
Milagrosamente, encontré el camino de vuelta a la estación, pero lo que ocurrió después no tiene gran importancia. Sherlock se había difuminado entre la bruma, y aún tengo pendiente visitarle en Baker Street. Queda para otra ocasión hablar de su figura y de lo que significa para mí. Porque leer a Holmes de vez en cuando, especialmente cuando el viento y la lluvia golpean las persianas, es un placer imprescindible en la forma y en el fondo. Y traslada una y otra vez mis pisadas al Londres que por ahora no conozco, al que nunca tendré ocasión de conocer, y al que solo existe en el eco de mi imaginación.